 Cuando en 1073, Gregorio VII es elevado a la sede pontificia, la primera medida que toma ese mismo año es la de la obligatoriedad del celibato eclesiástico mediante la prohibición del matrimonio de los sacerdotes.
Cuando en 1073, Gregorio VII es elevado a la sede pontificia, la primera medida que toma ese mismo año es la de la obligatoriedad del celibato eclesiástico mediante la prohibición del matrimonio de los sacerdotes.Numerosos abades, obispos y eclesiásticos en general prestaban vasallaje a sus señores civiles en razón de los feudos adquiridos. Cualquier clérigo podía tener un reducto feudal con las mismas condiciones que un laico, solamente algunos feudos eclesiásticos tenían como condición que el vasallo fuera un clérigo, en dicho caso y contando con que este no lo era, el aspirante quedaba investido eclesiásticamente de modo automático. Siendo territorios de dominio señorial que llevaban aparejados derechos y beneficios feudales, su concesión era realiza por los soberanos seculares mediante el acto de investidura; el problema viene porque, en el caso de los feudos eclesiásticos, un laico no puede consagrar clérigos, o lo que es lo mismo, no podía otorgar investidura de un feudo eclesiástico. Esta prerrogativa se atribuía en exclusiva para si o para sus legados el sumo pontífice.
Para los reyes y emperadores esto era impensable, ya que los feudos eclesiásticos eran, ante todo, feudos. Tan vasallos como los demás y con las mismas obligaciones, tanto económicas como militares en caso de necesidad. Los monarcas no podían permitir que la discrecionalidad legislativa del papa, operativa en todo caso en asuntos puramente religiosos, les privara de investir a los destinatarios de dichos feudos y que, por consiguiente, les quitara el provecho de los mismos.
Por otro lado, los mismos obispos, abades y los simples clérigos se opusieron al cambio de su situación por el riesgo de pérdida de las condiciones y prerrogativas de que disfrutaban en sus posesiones feudales.
Estas medidas afectaban, sobre todo, al emperador del Sacro Imperio Romano, ya que la mayoría de sus feudos eran eclesiásticos y de dichos vasallos es de donde elegía sus personas de confianza y sus administradores. Renunciar a sus derechos en estos feudos equivalía a prescindir de sus máximos consejeros.
Las miras de Gregorio VII estaban puestas claramente a minar la autoridad imperial ya que, en 1074, dicta otros cuatro decretos sobre la simonía y las investiduras; que no se promulgan en Inglaterra, ni en Francia ni en España.
La reacción por parte de las autoridades civiles y de los mismos clérigos afectados fue tan virulenta que, en muchos casos, corría peligro la integridad personal de los legados vaticanos que fueron enviados para publicar y hacer cumplir los edictos del papa. Lejos de amedrentar estas reacciones al papa, muy al contrario, no suavizó sus métodos ni rebajó el tono de sus amenazas. Dictó nuevos decretos que repetían las prohibiciones anteriores amenazando con la excomunión para quienes, siendo laicos, entregasen una iglesia o para quienes recibiesen de aquéllos.
Los edictos promulgados por el papa se resumen en tres aspectos:
- El papa está por encima de los fieles, clérigos, obispos e, incluso, de tolas las Iglesias locales, regionales y nacionales, así como de todos los concilios.
- Los príncipes, incluido el emperador, están sometidos al papa.
- La Iglesia romana no ha errado en el pasado ni errará en el futuro.
Estas pretensiones son las que llevan al papa a un enfrentamiento con el emperador alemán en la llamada Disputa de las Investiduras, que podemos considerar como un enfrentamiento entre el poder civil y el eclesiástico sobre la cuestión de a quién compete el dominio del clero.
Enrique IV no parecía dispuesto a admitir la menor merma en su autoridad imperial y se comporta con desdeñosa indiferencia hacia las prescripciones pontificias. Siguió invistiendo a obispos para cubrir las sedes vacantes en Alemania. Gregorio VII recriminó al emperador su insolente actitud, le dirigió un nuevo llamamiento a la obediencia y le amenazó con la excomunión y la deposición. Por respuesta, Enrique IV convocó en Worms, en el año 1076, un sinodo de prelados alemanes que no se cohibieron en manifestaciones de vesánico odio hacia el pontífice de Roma y de abierta oposición a sus planes reformadores. Con el respaldo clerical expresado formalmente en el documento que recogía las conclusiones de la asamblea, en el que se dejaba constancia de desobediencia declarada al papa y se le negaba el reconocimiento como sumo pontífice, el emperador le conminó por escrito a que abandonara su cargo y se dedicara a hacer penitencia por sus pecados, a la vez que le daba traslado del acta del sínodo episcopal. La indignación en Roma superó cualquier límite. El concilio que se estaba celebrando en esas mismas fechas en la ciudad santa dictó orden de excomunión para Enrique IV y todos los intervinientes en el sínodo alemán, a lo que el papa añadió una resolución de dispensa a los súbditos del emperador del juramento de fidelidad prestado, lo declaraba depuesto de su trono imperial hasta que pidiese perdón, y prohibía a cualquiera reconocerlo como rey.
Con motivo de la publicación de la bula de excomunión contra el emperador, la nobleza opositora logró convocar en Tribur
la Dieta imperial con la manifiesta intención de deponer al monarca, aprovechando además que los rebeldes sajones estaban de nuevo en pie de guerra. Enrique IV se vio en situación comprometida. Ante el peligro de que el papa aprovechara esta reunión para imponer sus exigencias, y amenazado además de deposición por los príncipes si no era absuelto de la excomunión, Enrique IV decide ir al encuentro del papa y obtener de él la absolución.A principios de 1077 fue advertido el papa de que el emperador estaba en camino hacia Italia. No cuestionó las hostiles intenciones de éste y buscó refugio seguro en el inexpugnable castillo de Canossa, cerca de Parma. Pero Enrique no venía encabezando ningún ejército, sino como penitente arrepentido que imploraba el perdón del santo padre y que deseaba retornar al seno de la iglesia mediante el levantamiento de la excomunión. Llegó a Canossa el 25 de enero de aquel gélido invierno pidiendo ser recibido por su Santidad. Se cuenta que el papa demoró la entrevista por término de tres días, durante los cuales permaneció el humilde emperador descalzo y arropado con una simple capa a las puertas de la fortaleza. El papa, sorprendido por la inesperada actitud de su enemigo, vacilaba sobre la mejor forma de actuar: el sumo sacerdote no podía negar la absolución de sus faltas a un peregrino que se presentaba de aquella guisa dando muestra de humildad y contrición; pero, de hacerlo, Enrique IV se vería de nuevo reintegrado en la comunidad cristiana, confirmado en su trono con pleno derecho de ceñir la triple corona, y exento de cualquier tara que sirviera de argumento a sus enemigos para exigir su abdicación. No tuvo otra opción que perdonar y absolver, ennoblecido moralmente y derrotado políticamente.
Al regreso de Enrique a Alemania, los partidarios de su cuñado Rodolfo de Suabia, reunidos en Forchheim, proclamaron nuevo emperador a Rodolfo. Enrique IV quiso poner a prueba al papa y le exigió en tono altanero que excomulgara a Rodolfo de Suabia. Las relaciones se agriaron y el emperador volvió a proceder como ya lo había hecho en ocasión anterior: convocó un concilio de prelados alemanes en Brixen que declaró desposeído de su dignidad pontificia a Gregorio VII y nombró en su lugar al arzobispo de Ravena, investido como Clemante III. La reacción del papa no se hizo esperar, e inmediatamente, en ese año de 1080, por un concilio celebrado en Roma depuso de su cargo imperial a Enrique IV, le fulminó con la excomunión y reconoció como legítimo rey a su cuñado Rodolfo.
Enrique IV se puso al frente de un poderoso ejército y marchó sobre Roma. Instalado en la ciudad santa, reunió en ella un concilio al que fue convocado Gregorio VII, mas éste no acudió, sabedor de que iba a ser juzgado y condenado. Su inasistencia no evitó su excomunión y destronamiento. En su lugar se colocó a Clemente III que se apresuró a coronar a Enrique IV y a su esposa Berta el 31 de marzo
de 1084. Gregorio solicitó la ayuda del normando siciliano Roberto Guiscardo, quien puso en marcha sus huestes de aventureros, en su mayoría musulmanes, y las lanzó contra Roma. Enrique abandonó cautamente la ciudad que quedó a merced de aquellas hordas incontroladas. Se produjo un verdadero saqueo, intolerable para el pueblo romano que se sublevó contra los valedores de la autoridad gregoriana. Fue la excusa para una salvaje represión sangrienta en la que sucumbieron millares de ciudadanos y la urbe quedó arruinada. Bajo la protección de semejante vasallo y escoltado por sus milicias musulmanas, Gregorio VII huyó de la Roma devastada y aceptó el asilo que Guiscardo le dispensó en Salerno, donde murió al año siguiente. Tras un fugaz paso por la sede pontificia de Victor III, fue designado papa en 1088 Urbano II. En Roma, no obstante, seguía instalado el antipapa Clemente III con sus partidarios. Urbano se propuso desalojar de la ciudad santa a su oponente, para lo que confió en sus vasallos sicilianos. En efecto, con el apoyo del ejército normando pudo abrirse paso hasta Roma en noviembre de 1088, donde hubieron de librarse cruentas batallas entre las tropas del antipapa y las del papa para que éste pudiera por fin acceder a su legítimo trono. Instalado en él buscó la manera de derribar al emperador aglutinando en la poderosa Liga Lombarda las ciudades de Milán, Lodi, Piacenza y Cremona. Urbano II murió en 1099, sin haber podido doblegar a su personal enemigo Enrique IV.
(FUENTE: wikipedia.org).

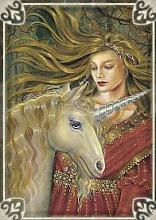

No hay comentarios:
Publicar un comentario