 A mediados del silo XI, el monje borgoñón Raúl Glaber describió cómo el año 1.000 se vio precedido por hambrunas epidemias, herejías y fenómenos celestes insólitos que causaron hondo dolor y aflicción entre clérigos y laicos “Se creía que el orden de las estaciones y los elementos había vuelto al caos, y que aquello era el fin del género humano”, sentenció. Desde entonces, muchos historiadores han supuesto que la narración de este cronista da cuenta de una serie de fenómenos que pudieron conmocionar a la sociedad altomedieval, aterrada por la posibilidad de que con el cambio de milenio se produjera el fin de los tiempos.
A mediados del silo XI, el monje borgoñón Raúl Glaber describió cómo el año 1.000 se vio precedido por hambrunas epidemias, herejías y fenómenos celestes insólitos que causaron hondo dolor y aflicción entre clérigos y laicos “Se creía que el orden de las estaciones y los elementos había vuelto al caos, y que aquello era el fin del género humano”, sentenció. Desde entonces, muchos historiadores han supuesto que la narración de este cronista da cuenta de una serie de fenómenos que pudieron conmocionar a la sociedad altomedieval, aterrada por la posibilidad de que con el cambio de milenio se produjera el fin de los tiempos.El origen de esta interpretación se encuentra en el último libro bíblico, El Apocalipsis de San Juan, que revela que tras mil años, la humanidad se vería azotada por los desastrosos acontecimientos previos al retorno de Cristo. Sin embargo, salvo algunos testimonios que, a menudo de forma indirecta, se refieren a hechos aislados, ninguna ola de pánico sacudió Europa en este tiempo. ¿Cómo surgió tal creencia?

En El mito histórico del año 1.000, el medievalista y Premio Nacional de Historia de España Eloy Benito Ruano identifica al principal responsable de la masiva difusión de esta falacia: el historiador británico William Robertson. En Cuadro de los progresos de la sociedad europea, escrito en 1.769, este autor, que contaba con un gran prestigio intelectual, anotó que a finales del siglo X corrió la opinión por Europa de que los mil años que menciona San Juan en el Apocalipsis habían llegado, y con ellos el fin del mundo. Según Robertson, “esto causó una gran consternación en el orbe cristiano; muchísimos renunciaron a su patrimonio y abandonando a familia y amigos se encaminaron a Tierra Santa, donde creían que Jesús volvería a aparecerse para juzgar a los hombres”. La historiografía romántica del siglo XIX hizo suyo este discurso y autores como el economista francés Léonard de Sismondi lo enriquecieron y universalizaron. En su Historia de la caída del Imperio Romano y del declive de la civilización, compuesto en 1.835, de Sismondi llegó a firmar que según se aproximaba la fecha fatídica, “la masa entera de los hombres se hallaba en el estado de ánimo del condenado a muerte; todo trabajo quedó sin objeto”. Benito Ruano cita que el abad Lausser fue un paso más allá y en su Estudio histórico del siglo X (1.866) llega a proclamar que “toda actividad cesó y un silencio profundo, una extraña paz se hizo en Occidente”.
 Estas estampas decimonónicas y otras aún más pintorescas – algunos afirman que se extendió el canibalismo por medio continente y que el clero empezó a vender plazas para el Paraíso – mostraban a las gentes de finales de 990 como víctimas de una especia de mal del siglo, un sentimiento muy del gusto de los autores románticos. De este modo, la idea se popularizó y, de hecho, ha pervivido hasta nuestros días, y eso que sus difusores no tuvieron en cuenta, por ejemplo, que los pueblos europeos no partían de la misma fecha para contar el tiempo – en los reinos cristianos de la Península Ibérica solía usarse la era hispánica, que comenzaba en el 38 a.C. – o que otras culturas, como la judía, usaban su propio calendario.
Estas estampas decimonónicas y otras aún más pintorescas – algunos afirman que se extendió el canibalismo por medio continente y que el clero empezó a vender plazas para el Paraíso – mostraban a las gentes de finales de 990 como víctimas de una especia de mal del siglo, un sentimiento muy del gusto de los autores románticos. De este modo, la idea se popularizó y, de hecho, ha pervivido hasta nuestros días, y eso que sus difusores no tuvieron en cuenta, por ejemplo, que los pueblos europeos no partían de la misma fecha para contar el tiempo – en los reinos cristianos de la Península Ibérica solía usarse la era hispánica, que comenzaba en el 38 a.C. – o que otras culturas, como la judía, usaban su propio calendario.Según Benito Ruano, si bien existen alusiones a la creencia, el temor o la suposición de un posible fin del mundo, no hay noticia alguna de conmoción general en un lapso prudencial de tiempo en torno al año 1.000 que pueda considerarse una manifestación o consecuencia de esos supuestos terrores. Otra cosa muy distinta es el impacto psicológico que causaron algunas noticias, como la extensión de una epidemia por el norte de Italia en 997 conocida como el mal de los ardientes, la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro en 1.009, las periódicas incursiones de los pueblos nórdicos o las acometidas de Almanzor sobre los reinos cristianos de la Península Ibérica que marcaron el fin del milenio. “Seguramente existió una inquietud por el ocaso del mundo – una preocupación que perduró a lo largo de la Edad Media -, pero no un terror apocalíptico predeterminado para una fecha fija”, señala Benito Ruano. Por el contrario, numerosos acontecimientos desmientes que la población se estuviera preparando para el fin. En Colonia, por ejemplo, tuvieron lugar grandes festejos en diciembre de 999 con motivo de la llegada de un nuevo arzobispo y Venecia, que había sido asolada por un incendio en 977, comenzó a ser reconstruida. Además, se conservan innumerables documentos de préstamos que dan cuenta de las deudas que los acreedores esperaban cobrar a lo largo del primer cuarto del siglo XI. El medievalista francés Edmond Pognon indica que se trata de algo único en la historia del pensamiento: “una doctrina profesada sin éxito alguno en la época en la que debería haber estado de actualidad comienza a ser hinchada desmedidamente varios siglos más tarde y adquiere un crédito casi universal”.
El oscurantismo con el que se ha querido relacional el año 1.000 contrata con la revolución social y económica que se produjo en Europa en aquella época. Los cambios en el sistema de la producción agrícola, como la introducción de la rotación en los cultivos y la mejora de los arados, propiciaron un importante crecimiento demográfico que se tradujo en la colonización de nuevas tierras y la apertura de rutas comerciales. La expansión del arte Románico y el impulso de los peregrinajes a Tierra Santa son muestras de esa revitalización, que se consolidaría a lo largo del siglo XI y que animaría a los grandes señores a lanzarse a una temeraria aventura: recuperar para la cristiandad los Santos Lugares y, de paso, controlar el comercio con Asia. Hoy conocemos este fenómeno como las Cruzada.
(FUENTE: A. ALONSO Y L. OTERO; “El gran cambio”; Muy historia; 21; 2009; pp. 48-49)

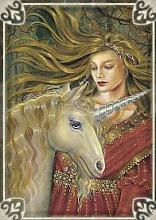
No hay comentarios:
Publicar un comentario